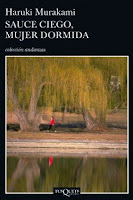El miércoles en la noche, uno a uno, fueron llegando a la Biblioteca de la Universidad Central sede centro, los estudiantes del Taller de Escritores (TEUC) 2008. En sus caras escondían esa sonrisa maliciosa que disfrazaba el nerviosismo, la expectativa y las ganas de saber cual había sido el fallo del jurado sobre el concurso interno de cuento. El 16 de julio de 2008 fue para muchos el día en que iniciaron su experiencia como participantes de los concursos literarios, pero para otros fue un paso más en la rica experiencia de compartir ese tipo de eventos.
En cajas de cartón, para mantener la expectativa, llegaron los premios a entregar por el Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad a los cuentos ganadores, finalistas y preseleccionados por el jurado, que además se vieron enriquecidos por la donación de los libros Crónicas de guerras y guerreros y Suroriente hecha por el escritor y miembro del jurado Oscar Bustos. Los participantes del concurso se iban acomodando en cada una de las sillas, acompañados de sus compañeros y de preguntas que buscaban atisbar sobre el ganador.
Oscar Bustos, Aleyda Gutiérrez, Juan Antonio Malaver, Jairo Restrepo y Adriana Rodríguez, los miembros del jurado, fueron llegando con los profesores Oscar Godoy y Joaquín Peña. La mesa ya estaba servida, la premiación debía comenzar. El fotógrafo se ubicó en la parte de atrás del auditorio para incrementar los nervios de los asistentes con el enceguecedor flash.
Pero faltaban la piedra angular del Concurso y su poseedor: el fallo del jurado, e Isaías Peña, director del Departamento de Humanidades y Letras. Mientras tanto, murmullos, preguntas y respuestas en un nervioso sonsonete invadieron el ambiente; todos querían saber quién había ganado.
Los jurados ya se habían sentado en su lugar: cuatro sillas acomodadas frente a una pared como en una escuadra de fusilamiento para los culpables de algún tipo de crimen. Las miradas en silencio les escrutaban el resultado. Ellos hablaban entre sí, en principio, guardando las distancias protocolarias para el caso.
“Es mi intención que el Taller de Escritores toque el ejercicio de la libertad de la escritura, que sea la representación de lo que significa escribir”. Con palabras como estas, Isaías Peña dio inicio a una ceremonia inédita para el TEUC. Además, expuso los temas que suelen ser olvidados en los talleres de escritores y que no dejan de ser importantes: “La gaveta ha sido uno de los compañeros fieles del escritor. Cuando éste se demora mucho en escribir se vuelve neurótico. Por eso hay que buscar las salidas después de estar perdido en un laberinto”.
En un juego pedagógico se fueron leyendo los seudónimos y nombres de los cuentos ganadores. “Dada la construcción formal, el manejo del contenido y la propuesta novedosa, merecen ser resaltados como ganadores: "Alicia, el conejo y el espejo", firmado por Helena, correspondiente a la escritora Juliana Rojas; "El regreso", firmado por Rodans Ians, correspondiente al escritor Julián Andrés Torres; "La casa de las Geishas", firmado por Lucas, correspondiente al escritor Santiago Barrios. Según el fallo del jurado, el primer puesto había sido declarado en triple empate por los anteriores cuentos y fueron declarados finalistas seis cuentos más y tres preseleccionados.
“Igualmente, y por mayoría de votos, (el jurado) propuso como finalistas los siguientes seis cuentos: "El lápiz fantástico", de Gaia, correspondiente a Julieta Loaiza; "De vírgenes y santos", de Flor Lucía, correspondiente a María Helena Cuadros; "Versiones de Montaña", de Suttree, correspondiente a Andrés Díaz; "En el viejo escaparate", de Kóndoro, correspondiente a Juan Diego Valencia Martínez; "Caricia cubana", de Cachorro, correspondiente a Miguel Ángel Arévalo; y "El grito", de Martina, correspondiente a Cielo del Pilar Rubiano. Y como cuentos preseleccionados el jurado incluyó: "El taller y las muertes", de Incendiario, correspondiente a Sara Fernández; "Paulina en peligro", correspondiente a Guillermo Zúñiga; y "Todo lo que necesitas es amor", correspondiente a Oscar Nossa.
Entre aplausos y reconocimiento de cada uno de los compañeros y compañeras los escritores pasaron a recibir los reconocimientos del auditorio.
Antes de pasar a compartir una copa de vino cada uno de los jurados emitió su concepto acerca del primer concurso interno de estudiantes del TEUC. En general todos coincidieron en reconocer la calidad de los escritos, en rescatar el aprendizaje que obtiene el escritor de estos eventos y en felicitar a los participantes del mismo.
Finalmente, dos de los cuentos ganadores fueron leídos en público por sus autores.
En cajas de cartón, para mantener la expectativa, llegaron los premios a entregar por el Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad a los cuentos ganadores, finalistas y preseleccionados por el jurado, que además se vieron enriquecidos por la donación de los libros Crónicas de guerras y guerreros y Suroriente hecha por el escritor y miembro del jurado Oscar Bustos. Los participantes del concurso se iban acomodando en cada una de las sillas, acompañados de sus compañeros y de preguntas que buscaban atisbar sobre el ganador.
Oscar Bustos, Aleyda Gutiérrez, Juan Antonio Malaver, Jairo Restrepo y Adriana Rodríguez, los miembros del jurado, fueron llegando con los profesores Oscar Godoy y Joaquín Peña. La mesa ya estaba servida, la premiación debía comenzar. El fotógrafo se ubicó en la parte de atrás del auditorio para incrementar los nervios de los asistentes con el enceguecedor flash.
Pero faltaban la piedra angular del Concurso y su poseedor: el fallo del jurado, e Isaías Peña, director del Departamento de Humanidades y Letras. Mientras tanto, murmullos, preguntas y respuestas en un nervioso sonsonete invadieron el ambiente; todos querían saber quién había ganado.
Los jurados ya se habían sentado en su lugar: cuatro sillas acomodadas frente a una pared como en una escuadra de fusilamiento para los culpables de algún tipo de crimen. Las miradas en silencio les escrutaban el resultado. Ellos hablaban entre sí, en principio, guardando las distancias protocolarias para el caso.
“Es mi intención que el Taller de Escritores toque el ejercicio de la libertad de la escritura, que sea la representación de lo que significa escribir”. Con palabras como estas, Isaías Peña dio inicio a una ceremonia inédita para el TEUC. Además, expuso los temas que suelen ser olvidados en los talleres de escritores y que no dejan de ser importantes: “La gaveta ha sido uno de los compañeros fieles del escritor. Cuando éste se demora mucho en escribir se vuelve neurótico. Por eso hay que buscar las salidas después de estar perdido en un laberinto”.
En un juego pedagógico se fueron leyendo los seudónimos y nombres de los cuentos ganadores. “Dada la construcción formal, el manejo del contenido y la propuesta novedosa, merecen ser resaltados como ganadores: "Alicia, el conejo y el espejo", firmado por Helena, correspondiente a la escritora Juliana Rojas; "El regreso", firmado por Rodans Ians, correspondiente al escritor Julián Andrés Torres; "La casa de las Geishas", firmado por Lucas, correspondiente al escritor Santiago Barrios. Según el fallo del jurado, el primer puesto había sido declarado en triple empate por los anteriores cuentos y fueron declarados finalistas seis cuentos más y tres preseleccionados.
“Igualmente, y por mayoría de votos, (el jurado) propuso como finalistas los siguientes seis cuentos: "El lápiz fantástico", de Gaia, correspondiente a Julieta Loaiza; "De vírgenes y santos", de Flor Lucía, correspondiente a María Helena Cuadros; "Versiones de Montaña", de Suttree, correspondiente a Andrés Díaz; "En el viejo escaparate", de Kóndoro, correspondiente a Juan Diego Valencia Martínez; "Caricia cubana", de Cachorro, correspondiente a Miguel Ángel Arévalo; y "El grito", de Martina, correspondiente a Cielo del Pilar Rubiano. Y como cuentos preseleccionados el jurado incluyó: "El taller y las muertes", de Incendiario, correspondiente a Sara Fernández; "Paulina en peligro", correspondiente a Guillermo Zúñiga; y "Todo lo que necesitas es amor", correspondiente a Oscar Nossa.
Entre aplausos y reconocimiento de cada uno de los compañeros y compañeras los escritores pasaron a recibir los reconocimientos del auditorio.
Antes de pasar a compartir una copa de vino cada uno de los jurados emitió su concepto acerca del primer concurso interno de estudiantes del TEUC. En general todos coincidieron en reconocer la calidad de los escritos, en rescatar el aprendizaje que obtiene el escritor de estos eventos y en felicitar a los participantes del mismo.
Finalmente, dos de los cuentos ganadores fueron leídos en público por sus autores.
Juan Diego Valencia M.